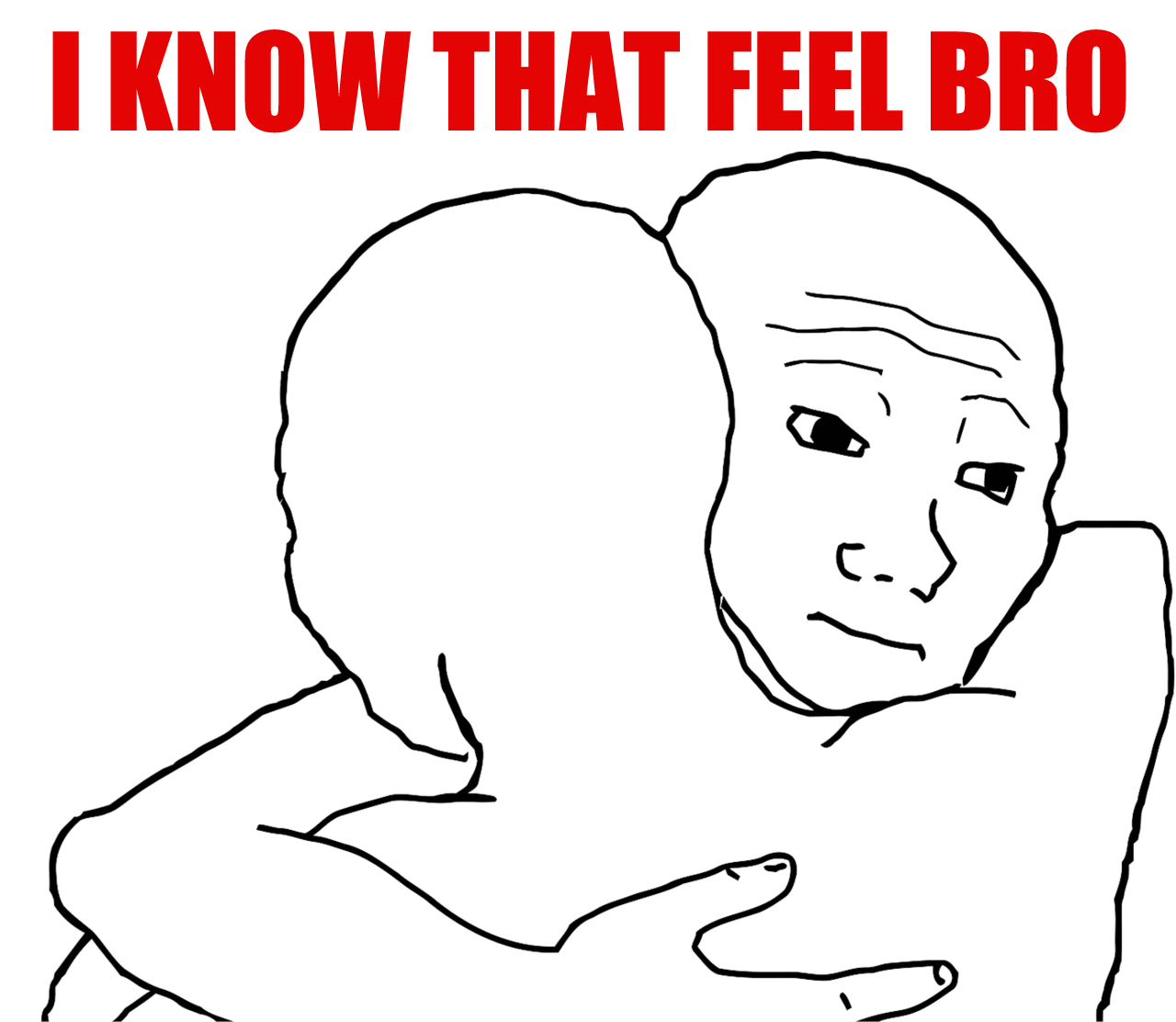La estremecedora sensación de existir
Publicado: 10 Ene 2014 18:17
El otro día iba a postear esto aquí pero el foro no funcionaba y finalmente lo posteé en FB. Aquí termina en todo caso lo parido.
Es algo que me sucede muy de vez en cuando. A pesar de tener una memoria lamentable, seguramente consecuencia de una vida de abusos, recuerdo claramente todas las ocasiones en las que he experimentado la estremecedora sensación de existir. Han sido siete, hasta ahora. La primera vez me ocurrió teniendo unos quince años.
Estaba en mi pueblo, en Valls, e iba camino de casa de un amigo. Por aquél entonces quedaba con una gente bastante mierdosa, fue otro de los períodos raros de mi vida. Una época bastante convulsa: empecé a leer literatura existencialista, cambié de amistades, dejé de practicar deporte y empecé a fumar. Esto último parece una tontería, pero cuando estás construyendo tu vida social en plena adolescencia, termina siendo importante. Se juntó todo esto a que nunca he sentido una especial inclinación hacia las cosas que la mayor parte de la gente busca, ansía o anhela. Ese fue el motivo por el cual cambié de amistades, buscando en un nuevo grupo la rebeldía y abstracción social que no encontré jamás en el anterior.
Pero no funcionó. Pese a su apariencia rebelde, sus caladas largas y sus poses de malotes sentados sobre el respaldo de los bancos de madera, eran una panda de gilipollas felizmente integrados en la sociedad. Sólo uno de ellos me caía bien, mientras que detestaba a los demás así como ellos me detestaban a mí.
Pues bien, iba andando por encima de la vía del tren camino de quedar con esta panda de imbéciles para fumarme unos chesterfields poniendo pose de despreocupado mamón sentado sobre el respaldo de un banco de madera. Era un atajo poco usado pero conocido principalmente por los chavales del pueblo. En esto que miré al suelo, mis andantes pies pisando las grises y gruesas piedras que pueblan las vías del tren, invisible en ese remoto punto del mundo para cualquier otro ser humano, cuando su rechinar bajo mi peso empezó a tomar una dimensión desconocida para mí hasta entonces. La fricción entre las piedras bajo mis pisadas de algún modo activó algo dentro de mí. No supe a qué atenerme. Avancé un poco, mirando alrededor, recibiendo una sobredosis de estímulos. Me detuve. De repente toda existencia se tornó en exceso real: la de las piedras bajo mis pies, la de las hojas de los árboles mecidas suavemente por la brisa del norte que empuja Valls hacia el mar con poco éxito, la misma sobre mi piel, el sol cayendo a plomo, a mi izquierda las casas donde la gente estaba mirando la tele, fregando los platos, tocándose la polla o lo que cojones quisieran y pudieran hacer en ese momento, a mi izquierda un campo feo y desnutrido de avellanos tras el cual el torrente seco y áspero esperaba la próxima llovizna para gozar de un nuevo gran día.
Me sentí existente por primera vez: mi pecho subiendo y bajando engullendo aire y expulsándolo, sacando del mismo los nutrientes necesarios para mi supervivencia a través de los pulmones. Mis ojos, una maravillosa obra de ingeniería, que dirigí al cielo, donde supe la existencia de planetas, estrellas, galaxias enteras más allá de ese cielo azul ligeramente moteado por vapor de agua blanco. Esos pies embutidos en esas bambas de marca chunga apretando gracias a la gravedad esas piedras grises y gordas, primer obstáculo impuesto ante la gravedad que me lanzaba sin contemplaciones hacia el centro de la Tierra. Pensé que era un acceso a otro plano de conocimiento, que había adquirido una concepción del mundo reservada a unos pocos privilegiados, que semejante lucidez estaba ahí para quedarse. Pero no. Desapareció tan pronto como llegó, sin preaviso alguno, en apenas segundos. La magia se disipó de repente para no volver hasta dos años después, un plazo exageradamente largo para lo que eran entonces mis perspectivas, muy optimistas, debo reconocer, ante lo que era un nuevo campo mental que se había abierto para mi gozo y disfrute. Me quedé mirando alrededor perplejo, sin saber muy bien qué había pasado ni porqué, pero ante todo feliz.
No volví a leer a Sartre; tampoco es que fuera a hacerlo muy pronto, puesto que pronto agoté los libros del existencialista en la biblioteca de mi pueblo (sólo dos, vamos, uno de ellos una mierda de obra teatral infumable, el otro La náusea). Sartre definía la náusea como la asquerosa sensación de darse cuenta de la existencia de uno mismo. Pero para mí fue todo lo contrario. La experiencia fue gloriosa, me sentí instantáneamente afortunado por estar vivo. En ese momento dejé de ser existencialista.
Me volvió a pasar la semana pasada saliendo del metro de Southwark. En mis cascos sonaba una canción de Obsidian Kingdom cuyo nombre no recuerdo, y llovía ligeramente sobre el suelo londinense. El reflejo de las luces de los coches pasantes sobre el asfalto mojado, junto a un tramo de canción idóneo, me hizo detenerme bajo la lluvia. Sonreí, miré alrededor y reconocí de nuevo esa cojonuda sensación, la de existir. La de ser un asombroso producto de la naturaleza, consciente de sí mismo y de su entorno. Un retazo de vida sobre la superficie de un planeta en medio de una galaxia cualquiera que dentro de un porrón de tiempo se estrellará contra otra galaxia. Un pedazo de mierda, vamos. Pero un pedazo de mierda maravilloso.
Un pedazo de mierda embargado por una sensación de felicidad sin límites.
Es algo que me sucede muy de vez en cuando. A pesar de tener una memoria lamentable, seguramente consecuencia de una vida de abusos, recuerdo claramente todas las ocasiones en las que he experimentado la estremecedora sensación de existir. Han sido siete, hasta ahora. La primera vez me ocurrió teniendo unos quince años.
Estaba en mi pueblo, en Valls, e iba camino de casa de un amigo. Por aquél entonces quedaba con una gente bastante mierdosa, fue otro de los períodos raros de mi vida. Una época bastante convulsa: empecé a leer literatura existencialista, cambié de amistades, dejé de practicar deporte y empecé a fumar. Esto último parece una tontería, pero cuando estás construyendo tu vida social en plena adolescencia, termina siendo importante. Se juntó todo esto a que nunca he sentido una especial inclinación hacia las cosas que la mayor parte de la gente busca, ansía o anhela. Ese fue el motivo por el cual cambié de amistades, buscando en un nuevo grupo la rebeldía y abstracción social que no encontré jamás en el anterior.
Pero no funcionó. Pese a su apariencia rebelde, sus caladas largas y sus poses de malotes sentados sobre el respaldo de los bancos de madera, eran una panda de gilipollas felizmente integrados en la sociedad. Sólo uno de ellos me caía bien, mientras que detestaba a los demás así como ellos me detestaban a mí.
Pues bien, iba andando por encima de la vía del tren camino de quedar con esta panda de imbéciles para fumarme unos chesterfields poniendo pose de despreocupado mamón sentado sobre el respaldo de un banco de madera. Era un atajo poco usado pero conocido principalmente por los chavales del pueblo. En esto que miré al suelo, mis andantes pies pisando las grises y gruesas piedras que pueblan las vías del tren, invisible en ese remoto punto del mundo para cualquier otro ser humano, cuando su rechinar bajo mi peso empezó a tomar una dimensión desconocida para mí hasta entonces. La fricción entre las piedras bajo mis pisadas de algún modo activó algo dentro de mí. No supe a qué atenerme. Avancé un poco, mirando alrededor, recibiendo una sobredosis de estímulos. Me detuve. De repente toda existencia se tornó en exceso real: la de las piedras bajo mis pies, la de las hojas de los árboles mecidas suavemente por la brisa del norte que empuja Valls hacia el mar con poco éxito, la misma sobre mi piel, el sol cayendo a plomo, a mi izquierda las casas donde la gente estaba mirando la tele, fregando los platos, tocándose la polla o lo que cojones quisieran y pudieran hacer en ese momento, a mi izquierda un campo feo y desnutrido de avellanos tras el cual el torrente seco y áspero esperaba la próxima llovizna para gozar de un nuevo gran día.
Me sentí existente por primera vez: mi pecho subiendo y bajando engullendo aire y expulsándolo, sacando del mismo los nutrientes necesarios para mi supervivencia a través de los pulmones. Mis ojos, una maravillosa obra de ingeniería, que dirigí al cielo, donde supe la existencia de planetas, estrellas, galaxias enteras más allá de ese cielo azul ligeramente moteado por vapor de agua blanco. Esos pies embutidos en esas bambas de marca chunga apretando gracias a la gravedad esas piedras grises y gordas, primer obstáculo impuesto ante la gravedad que me lanzaba sin contemplaciones hacia el centro de la Tierra. Pensé que era un acceso a otro plano de conocimiento, que había adquirido una concepción del mundo reservada a unos pocos privilegiados, que semejante lucidez estaba ahí para quedarse. Pero no. Desapareció tan pronto como llegó, sin preaviso alguno, en apenas segundos. La magia se disipó de repente para no volver hasta dos años después, un plazo exageradamente largo para lo que eran entonces mis perspectivas, muy optimistas, debo reconocer, ante lo que era un nuevo campo mental que se había abierto para mi gozo y disfrute. Me quedé mirando alrededor perplejo, sin saber muy bien qué había pasado ni porqué, pero ante todo feliz.
No volví a leer a Sartre; tampoco es que fuera a hacerlo muy pronto, puesto que pronto agoté los libros del existencialista en la biblioteca de mi pueblo (sólo dos, vamos, uno de ellos una mierda de obra teatral infumable, el otro La náusea). Sartre definía la náusea como la asquerosa sensación de darse cuenta de la existencia de uno mismo. Pero para mí fue todo lo contrario. La experiencia fue gloriosa, me sentí instantáneamente afortunado por estar vivo. En ese momento dejé de ser existencialista.
Me volvió a pasar la semana pasada saliendo del metro de Southwark. En mis cascos sonaba una canción de Obsidian Kingdom cuyo nombre no recuerdo, y llovía ligeramente sobre el suelo londinense. El reflejo de las luces de los coches pasantes sobre el asfalto mojado, junto a un tramo de canción idóneo, me hizo detenerme bajo la lluvia. Sonreí, miré alrededor y reconocí de nuevo esa cojonuda sensación, la de existir. La de ser un asombroso producto de la naturaleza, consciente de sí mismo y de su entorno. Un retazo de vida sobre la superficie de un planeta en medio de una galaxia cualquiera que dentro de un porrón de tiempo se estrellará contra otra galaxia. Un pedazo de mierda, vamos. Pero un pedazo de mierda maravilloso.
Un pedazo de mierda embargado por una sensación de felicidad sin límites.